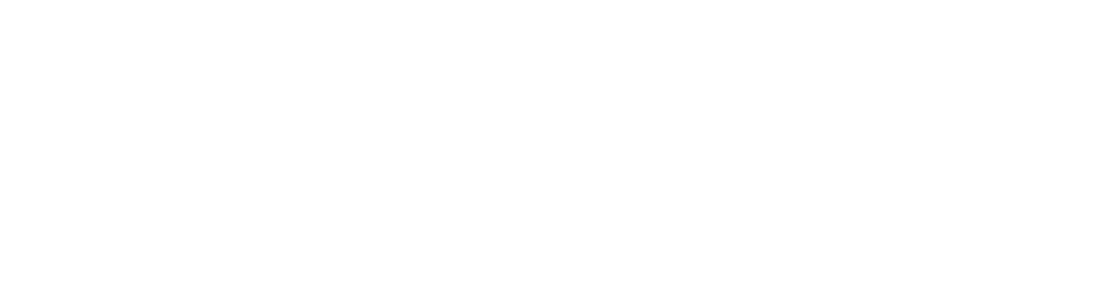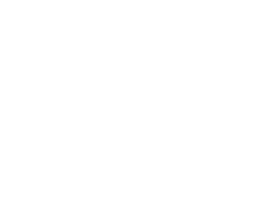REFLEXIÓN 8 DE ABRIL 2019
Hace ya un tiempo, el Papa Francisco dijo que Dios era como una enfermera porque cura con sus propias manos nuestras heridas. A mí me viene la imagen de esas enfermeras de sonrisa sincera y afable que hacen pequeño el miedo y el olor contaminado de los hospitales.
Los pacientes saben que la buena enfermera no es la que nunca falla al poner una vía, tampoco lo es la que se sabe todos los medicamentos de memoria ni la que no para de dar órdenes. Para alguien que sufre, la buena enfermera es la que le trata como una persona, con toda su dignidad. Una enfermera no está encerrada en un despacho lleno de títulos y muebles caros, sino que está al pie de la cama: suda, se mancha, se emociona, madruga y duerme poco cada vez que tiene que ir a trabajar. Es capaz de ver y tocar nuestras heridas y miserias sin perder la sonrisa.
Tiene como misión enseñarnos a llevar una vida saludable y a saber cuidar nuestro cuerpo. Toma nuestras constantes periódicamente para mostrarnos dónde fallamos y para que podamos mejorar y vivir a largo plazo, pero nunca nos reprochará con un «ves, ya te lo dije yo…» cuando el cuerpo nos da algún susto. Al mismo tiempo, es capaz de repetir una y mil veces al anciano desmemoriado cuándo tiene que tomarse la medicación.
Mientras el mundo duerme, ella está en vela atenta a las necesidades de la planta, preparada para poner todos los medios al alcance y discutir con quien haga falta para paliar el sufrimiento de la persona, porque su sitio es acompañar en el dolor.
Las buenas enfermeras saben que, en un caso extremo, entrarían en la habitación sin guantes ni mascarilla −aun a riesgo de contagiarse− con tal de salvar la vida del paciente. Trabajarían −utilizando otra imagen del Papa− en hospitales de campaña, en busca de gente herida que necesita de profesionales capaces de dar la vida por los más necesitados, porque de entrega saben bastante. Están presentes al comienzo y al final de nuestra vida, para recordarnos que la muerte y el sufrimiento nunca tienen la última palabra y que vivir merece realmente la pena.
(Fuente: Pastoral SJ)